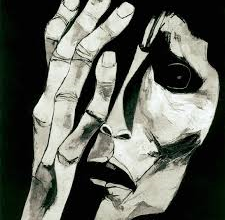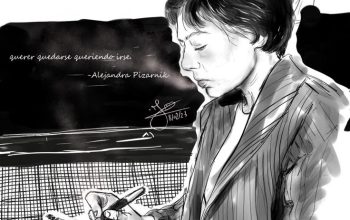«El modo íntimo de obrar del goce»

Agradezco a todos los colegas lacanianos que han venido a producir con nosotros, a los amigos, a los conocidos y también a todos aquellos que aún no conozco.
La Red Lacaniana de Psicoanálisis propone encuentros, crea nuevos anudamientos, y trata de generar nuevos interrogantes, los que a partir de la convocatoria, nos llevan nos llevan a compartir, aún, más allá de lo que sabemos.
Hoy quiero proponerles algunas puntuaciones sobre los goces, observen que digo los y no el goce, y es porque el goce no es uno; se trata de los goces con sus límites y sus anudamientos en la estructura.
Comencemos diciendo que cuando hoy hablamos del goce se trata de un concepto, y en el psicoanálisis lacaniano gozar no es igual a sentir placer. No es del orden del sentimiento, y podríamos oponer el silencio del goce a las estridencias del placer. En nuestra lengua castellana, goce y placer recubren los mismos significados, dado que a los términos satisfacción, goce y placer los usamos de manera indistinta. Los goces no implican la conciencia, son inconscientes.
Lacan define el goce en el Seminario Aún, al contrario del placer, como eso que se opone a lo útil: es, dice Lacan, eso que no sirve para nada. (Lacan, Jacques, Aún, Paidós, Buenos Aires, pág. 11.) Lo plantea como una instancia negativa que no se deja llamar ni a la ley del principio del placer, ni a la de auto conservación, ni a la necesidad de descargar la excitación.
Vayamos de esto que dijo Lacan, a lo que hoy comienzo a puntuar para ustedes, pienso que a los goces no los podemos situar solamente en la función o no función de la utilidad, sino por la posición que ocupa cada goce y en su anudamiento en la estructura, por lo que decimos que también lo que aparece a través del placer es goce, es goce anudado por la castración. Ya ven que la primera diferenciación que les marqué puede parecer contradictoria con lo que acabo de decir, pero sabemos que lo nuestro, me refiero al psicoanálisis lacaniano se sostiene en una lógica paraconsistente.
El goce y el placer
El placer es una muestra de goce anudado. Así como también lo es el deseo.
Reitero la última frase del texto de Lacan llamado «Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano» por ser muy importante para entender esto, en septiembre de 1960:
«La castración quiere decir que es necesario que el goce sea rechazado, para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la Ley del deseo». («Escritos 1, pág. 338)
Hay por tanto, un goce rechazado a través de la castración, y un resto de goce, integrado en lo que Lacan llama ahí, la Ley del deseo, que no es otra que el anudamiento que instaura la castración.
Jacques Lacan dijo en 1970:
“El principio del placer mantiene un límite en relación al goce”… “El principio del placer nos indica que, si hay un temor, es el temor de gozar, siendo el goce, hablando con propiedad, una abertura de la que no se ve el límite y de la que no se ve tampoco la definición”; “…(eso) Es lo que se llama el principio de placer: no nos quedemos allí donde gozamos, porque Dios sabe adónde nos puede conducir” (Seminario 17: “El reverso del psicoanálisis, Ed. Paidós).(lo que está entre paréntesis es un agregado mío)
El deseo parte ya vencido, dice un contundente Lacan, ahí donde se avizora su impotencia. ¿Por qué es esto?
“Puesto que parte sometido al placer, cuya ley es hacerlo quedar siempre corto en sus miras.
. . . El placer pues, rival allá de la voluntad que estimula, no es ya aquí sino cómplice desfalleciente. En el tiempo mismo del goce, estaría simplemente fuera de juego, si el fantasma no interviniese para sostenerlo con la discordia misma a la que sucumbe.
Para decirlo de otro modo, el fantasma hace al placer propio para el deseo.” (“Kant con Sade”, 1963, Escritos 2, Siglo XXI Ed. Pág. 345) (Lo que está con negrita es un agregado mío)
Aquí tienen Uds. el pensamiento de Lacan, en el tiempo de “Kant con Sade”, “el fantasma hace al placer propio para el deseo” y al encontrarse éste, entramado en el Principio del Placer, de esta manera lo sostiene. Lo que esto aporta es que la castración, que es condición esencial del deseo propio, al tomar ese goce restante, hace que el principio del placer lo adecue, no tanto al objeto, sino a lo soportable.
El principio del placer es también búsqueda de goce, pero opera como un diafragma que sólo permite el paso de lo que podemos llamar “muestras representativas” del goce.
Dentro del principio del placer, lo real del goce sólo es obtenido por intermedio de sus símbolos y la satisfacción lograda resulta parcial, incompleta. ¡De esto es de lo que nos quejamos los neuróticos! Lacan utiliza términos como “goce fálico”, “goce del lenguaje”, “goce del saber”, para las satisfacciones que se producen dentro del principio del placer.
Se trata de un placer que se pueda soportar; los neuróticos soñamos con tener un sentimiento intenso, profundo, pasional, que nos saque de lo cotidiano, que por lo general es bastante insatisfactorio y rutinario; un sentimiento que nos haga pensar que somos otro, y finalmente, nos encontramos con ese placer reducido que obtenemos de los objetos encontrados. Hoy podríamos decir: consumidores absténganse.
Los goces y el deseo
Podemos afirmar que el deseo se traduce subjetivamente como búsqueda, también es proyecto, promesa. Para desear es preciso que “eso falte”, y lo que falta al deseo, remite a la “cosa de goce”, causa última de la estructura deseante. Pero el deseo se presenta, además, como un límite ante otros goces.
Todos los goces están localizados en la estructura, en su anudamiento, podemos afirmar que para el sujeto hay lo que llamamos un encuentro con el goce, producto de la disociación psíquica.
La disociación psíquica
Para pensar esto propongo tomar como diferentes y unidos el campo del sujeto y el campo del Otro. En el campo del Otro encontramos a los goces inconscientes, esos que van a sostener lo que se goza como proviniendo desde el otro, de otro sujeto. “El me maltrata”, “ella me hace sufrir”, “con él yo me siento otra”, “ella me quiere comer”, son frases que escuchamos muy seguido en la clínica, poniendo énfasis en que el goce en juego es el del otro. Precisemos, se vive como que es sólo del otro, del partenaire.
Comenzando esto por el goce incestuoso, donde el infans sostiene como propio el goce de quien se ubica en el lugar del Otro primario.
Hay cosas de nosotros mismos que sólo las podemos ver fuera, en quien encarne el campo del Otro; o realizar desde el otro, por ello mucha gente vive temiendo que aparezca ese otro real que haga las veces de objeto gozado y temido. Y esto es por la disociación psíquica que tenemos con el llamado campo del Otro.
Asimismo este «fuera del sujeto», hoy no lo podemos considerar como fuera de la estructura, sino que es un fuera del sujeto que se dis-toriza a partir del discurso proveniente del retorno de lo reprimido y que se sostiene en lo Simbólico.
Sabemos que clínicamente en este «fuera del sujeto», al activarse los goces, hay una irrupción desde lo que llamamos el «campo del Otro», cuyas veces las puede hacer el propio cuerpo, me refiero a lo real orgánico, cuando los síntomas no guardan relación con la erotización del mismo; o en otro objeto odiado, amado, temido; o depositados en las cosas como aparece en las formas más radicales de la fobia y en los fetiches; o en las ideas delirantes de neuróticos y psicóticos; en los delirios y las alucinaciones; todos estos fenómenos que se presenten para quien los vive como ajenos, exteriores a sí mismo. Tal como se encuentra un amor.
Y los quiero llevar a que ante este otro real, el sujeto se ubica como objeto, paradójicamente somos objeto de eso que hemos disociado y externalizado. Para el sujeto que disocia, el otro no es el objeto, sino que por reversión el objeto es él. Cuando el goce se entifica en ese otro, y puede obrar desde el goce que se le asigna, el sujeto está sometido a partir de su propia disociación a la vuelta sobre sí del goce que ha sido rechazado. Leo así la frase de Lacan, a la vez que le hago una pequeña modificación: “Lo que ha sido rechazado, no solamente de lo simbólico, reaparece en lo real”.
Recuerdo el caso de una paciente, que viene a consultarme por un duelo que ella llamaba “imposible”, ante la ruptura de la relación con su pareja. A partir de la cual ella se sentía descalificada, fea, maltratada y dejada “como un objeto inservible”. Frase que repetía: “Yo soy un desecho”.
Cuando viene por primera vez al análisis, ya habían pasado algunos años desde la separación y ella estaba en un estado emocional depresivo profundo, con ideas de suicidio y varios intentos, y sendas internaciones psiquiátricas. Le costaba seguir criando a su único hijo, a pesar de que lo quería, y había abandonado su profesión de arquitecta. Con el trabajo clínico, comenzamos el necesario sostén transferencial, y ella paulatinamente comienza, no sin muchas dificultades, a recuperar la autoestima, a la vez que sacar la idealización del objeto perdido. Condición necesaria para dejar de ser una mierda. Y con ello, reaparece tiempo después el querer volver a estar en pareja y conocer a alguien.
Pero algo se repetía, que ante cualquier posibilidad de encuentro, ella hacía lo suficiente para evitarlo porque tenía miedo a volver a sufrir. ¿Qué era esto?, ¿era el trauma por el amor perdido y porla acción del hombre que la despreció y la dejó; o se trataba de un goce que insistía, ante la posibilidad de que ella volviera a realizarlo desde otro hombre?
Como pudimos analizar su dificultad en este tiempo del análisis se trataba de efectos de lo traumático, pero había algo más, estaba la posibilidad de que volviera a realizarlo con otro hombre, porque ese goce masoquista ya estaba instalado desde antes de la constitución de esa pareja que la hizo sufrir, sólo que ella no lo sabía. Clínicamente tuvimos que asociar elementos de un lado y otro de la disociación, que permite que una analizante como ella, deje de ver ve en el otro el goce sádico de dañarla, sólo como una acción del otro. Y también, que el miedo que sentía, era en realidad, secundario a una escena psíquica que se activaba a partir de la insistencia de su goce. La evitación a partir del sentimiento del miedo, cumplía con apartarla de su escena psíquica, disociada, y como consecuencia, apartarla también del agente real del goce.
La causa y los goces
Con esto, llegamos al momento al cual quería llevarlos, ¿además de la transferencia de afectos con el objeto, de las imagos primarias, y de la acción del goce, qué otra transferencia se vuelve importante e inevitable? ¿Dijimos que el propio goce lo encontramos en el campo del Otro, qué más vamos a encontrar allí?
Se trata de la transferencia de la causa psíquica. La misma disociación de la que hablamos, hace que la causa psíquica sea también transferida al que suponemos el gozante, que no es sino “agente del propio goce”. Permítanme llamarlo así. Es una transferencia simbólica, se le transfiere al objeto la causa, me refiero a la causa del goce, y el sujeto encuentra así una explicación de lo que le está pasando con el otro. Quien ahora es el causante.
Y esta causa transferida, para el sujeto pasa a tener visos de verdad, mejor aún, es verosímil porque tiene una adecuación lógica que hace apariencia de verdad, porque explica lo que le pasa, dado que la asocia a rasgos, actos, o dichos del otro sujeto, al que eligió apropiadamente sin saberlo, para que fuera un agente que realice un goce inconsciente, “ignorado por sí mismo”, como dijo Freud en el caso del Hombre de las ratas.
Esta paciente de la que recién les conté fragmentos, pensaba que con la ida de su pareja también había desaparecido su posibilidad de amar, que él se la había llevado por ser el causante de ese amor. Y este pensamiento que es más común de lo que creen, lleva a la desesperanza y a veces la depresión ante una pérdida que se siente irrecuperable y que generalmente no se nombra, salvo al decir: “sé que nunca más me voy a enamorar”.
Tras bastidores queda no sólo la disociación, está también la falta esencial que produjo el nacimiento del sentimiento amoroso, esa que comenzó a propiciar la posibilidad de amar, de desear, de crear, etc. Y para ello hay una razón simple y lacaniana, detrás de la disociación entre el sujeto y lo que transfiere al campo del Otro, digamos detrás de bambalinas, están los cambios estructurales y la verdadera causa para que pueda crearse un nuevo objeto.
La escena la crea el goce cuando es activado, el otro real sólo es un protagonista “elegido” con la ignorada condición de que tenga lo que en teatro se llama un physique du rôle, tal que, como en los sueños, haga semblante de ser el agente, el causante del goce del sujeto. Esto en el caso de la neurosis, en la psicosis ni esto es necesario.
La causa real no está en el otro, nunca lo estuvo, preguntémonos, ¿qué queda del otro cuando logramos desinvestirlo?, ahí nos damos cuenta que no era eso fuera de nuestra escena. Por ello tenemos que ir clínicamente a la “otra escena”, como la llamaba Freud, a la que posibilita o dificulta el deseo.
El (los) goce (s) del Otro
Hablamos del goce y del placer, también del deseo, y finalmente del amor, pero no sólo están los goces anudados a lo fálico por la castración, Lacan llama el Goce del Otro, aquel que estando más allá de lo discursivo y de lo fálico, aloja en su vientre las marcas y los goces que provienen de la relación con quien ocupó el lugar del Otro. Con el Otro primario y la marca que su goce deja en la estructura de un sujeto.
Es la memoria transformada, deformada, de lo arcaico, que nos constituye. Es la memoria del trabajo que le ha sido necesario a cada uno para salirse de la nada, para hacerse existir. Las angustias arcaicas del inicio, de las primeras organizaciones psíquicas, son difíciles de imaginar para todo hablante-ser si no están en ciertas pesadillas o en el reencuentro con la locura.
En los textos de los últimos seminarios de Lacan, dice que tenemos que hacer una revisión al igual que con las castraciones, lo de los Goces del Otro, porque ellos son diversos.
En Roma, en el año 1974, Lacan realiza una conferencia que titula «La tercera», en ella reafirma lo que viene planteando en el tiempo de su seminario «Encore»:
» . . .en este goce del Otro, es donde se produce lo que muestra que así como el goce fálico está fuera del cuerpo (según mi lectura está fuera de lo real orgánico), así el goce del Otro está fuera del lenguaje, fuera de lo simbólico, pues es a partir de allí . . . en que se capta . . . lo más vivo o lo más muerto que hay en el lenguaje, es decir, la letra; es únicamente a partir de allí que tenemos acceso a lo real.» (Ed. Petrel, pág. 184) (lo que está entre paréntesis es un agregado mio)
Tres años después, el 26 de febrero de 1977, Lacan habla en Bruselas:
«La castración no es única, el uso del artículo definido no es sano, es necesario siempre utilizar el plural: Hay siempre castraciones.»
Y comienza a explicar por qué:
» . . . No podemos decir «la castración» sino cuando hay identidad de estructura, mientras que hay 36 estructuras diferentes, no automorfas… Lo que quiero decir, es que el goce del Otro no existe, porque no lo podemos designar por «el». El goce del Otro es diverso, él no es automorfo» (el destaque en cursiva es mío)
Entonces la cosa parece estar definida en este tiempo de los textos de Lacan, el del anudamiento borromeo de la estructura, donde dice que tenemos que plantearnos al igual que con las castraciones, lo de los Goces del Otro, porque ellos son diversos. Dicho de otra manera, Lacan formula en este texto que los goces del Otro son una diversidad y su posibilidad de anudarlos está en diferentes metáforas paternas, en las diferentes castraciones, esas que producimos en los análisis.
Lo que por otra parte nos viene muy bien para lo que quiero plantearles, ese Otro, ex-sistente a lo Simbólico, en el cual escribimos una diversidad de Goces, es lo que nos va a permitir comprender como un sujeto puede a un nivel de su estructura, por ejemplo, integrar un goce escópico como goce fálico, y a otro nivel, y siendo la misma estructura, encontrarse con un goce escópico como goce del Otro. A nivel de idea delirante, delirio o alucinación.
Un goce que está comprometido en la estructura, bajo la primacía de lo fálico, y otro, que no ha sido tocado por ella.
Hay un goce del ser, esa marca que viene desde quien se ubica en el lugar del Otro y que sostiene el goce del Otro primario. A este goce estamos identificados.
De esta manera es que seguimos siendo eso, se trata de ello, de seguir siendo; de no poder limitar esta relación a las marcas primarias, desde las cuales seguimos siendo, como dijimos: El goce dominante, convierte al objeto en lo que es. Nos convierte en lo que decimos ser.
A veces parece no importar a donde nos lleven, ni cuanto sufrimiento entrañe. Ahí está la dificultad de dejar de ser eso que uno es.
El hablante-ser se enreda con su bla-bla-bla, porque cuando hablamos centramos en nosotros, relatamos, contamos dis-torizando, ubicándonos de una manera o de otra, en una posición de cierto dominio consciente, en la cual, nos complace que las cosas y los objetos que creamos parezcan que giran en nuestro derredor.
Dado que el exceso de lo Simbólico no es solamente por su multiplicación, donde está la ilusión de que todo puede ser dicho, y donde todo parece pleno de sentido, por ello los neuróticos están llenos de sentido.
La ética del psicoanálisis radica en dirigir la cura para que quien está perdido en sus goces del Otro, o en los fálicos anudados sintomáticamente, cambie su anudamiento y pueda ser consecuente con su deseo. Lo que a la vez conlleva, que deje de ser eso que desde su goce lo nombra, para construirse como sujeto de su deseo.
Ricardo Landeira.
Segundas Jornadas de la Red Lacaniana de Psicoanálisis 13 de abril de 2018.
Si desea enviar un comentario sobre el texto al autor, puede dirigirlo a ricland@netgate.com.uy